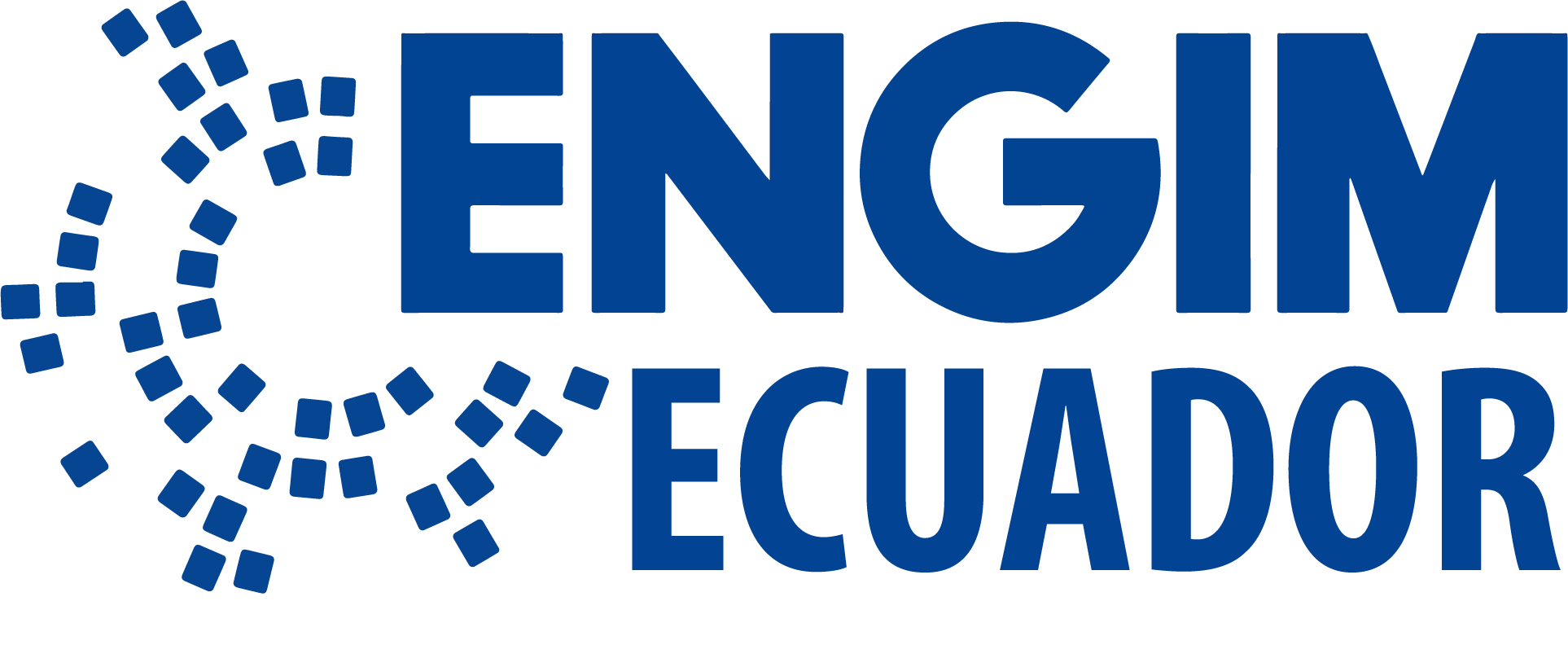di Damiano Ivana – Lago Agrio
Lago Agrio, Ecuador
Octubre 2024
Estoy Aquí: el espacio que transcurre entre yo y el aquí y ahora, que día tras día estoy aprendiendo a habitar, respeta una gramática que me es desconocida.
Se manifiesta a través de presencias multiformes y contradictorias entre sí, tanto que me priva de cualquier posibilidad de captar su sentido, su ritualidad, su ritmo, su costumbre: el bullicioso y vibrante ir y venir de las calles del mercado principal, donde los límites que demarcan las “tienditas” se estrechan fusionándose sin esfuerzo; el cono grisáceo del río Aguarico que huele a acero vivo y cemento clandestino; la nostálgica ausencia de árboles y vegetación exuberante que me hace dudar de estar realmente en la región amazónica de Ecuador, una de las zonas más biodiversas del mundo; la selva que, ávida, succiona, combina relaciones inter-especies diversificadas y sostenibles, donde vivir en comunidad, abrazando simbiosis y conflicto, se convierte en una receta sencilla que sabe a pan y leche; la línea del horizonte que mezcla caóticamente lo rural e industrial, urbano, campesino y artesanal. En mi Aquí, todo parece participar entusiasta de una dimensión suspendida y perturbadora, sujeta a bruscos cambios de temperatura que hacen tambalear cualquier equilibrio asentado: a veces, en los automatismos mecánicos que componen mis días —despertador, desayuno, bicicleta, ir y venir entre el centro de atención a la violencia externa y la casa refugio para mujeres y menores sobrevivientes de violencia de género— siento la incómoda presión de ser protagonista de un juego de prestidigitación, hecho de apariciones y desapariciones que me expone al riesgo de dejarme anestesiar, de ceder al lado de la normalización de innumerables intersecciones de abusos y violaciones.
A veces esa maraña que entrelaza
sujetos imprevistos y marginales,
fronteras y sus cortinas,
empresas petroleras, grupos armados y militares,
parece desmaterializarse. Una repentina pérdida de consistencia de la que es responsable mi fluctuante capacidad para leer el contexto y saber traducirlo según indicadores que me son familiares, de modo que me alfabetizo en la vida que se desliza, se retrae y desborda por las entrañas de Lago Agrio.

¿De qué está hecho mi Aquí y ahora? ¿Cuál es su peso específico? ¿Cómo orientarse en su trama?
Hoy más que nunca siento que debo admitir cuán fallido es el intento obstinado y soberbio de captar, de saber descifrar inmediatamente la nueva alteridad de la que se empieza tímidamente a tener experiencia, repetición de esa hereditaria tentación blanca occidental de apropiarse indebidamente, sistematizar en categorías lógicas de control y dominación todo lo que no se conoce y que se desea contener con la rapidez de un destello instantáneo y superficial. Desde que elegí prestar servicio aquí en Ecuador, me repito con la austeridad de una oración laica, un recordatorio que suena más o menos así: “déjate atravesar y traspasar por las cosas, concediéndote la perplejidad siempre cuestionante del „no lo sé‟, el desasosiego sombrío de la selva que acoge y al mismo tiempo aterra con sus no dichos. Acepta la necesidad de los procesos lentos, provisionales. Haz de la observación y el silencio herramientas privilegiadas para captar conexiones y puentes.”
Sin embargo, siempre he creído que —sobre todo cuando se lanza a la novedad— las palabras funcionan como activadores, como líquido de contraste capaz de visibilizar aquello que resiste a la vista y al tacto, como dispositivos de lucidez para aferrarse a la vida que persiste y avanza. Así, he decidido elaborar una pequeña estrategia de supervivencia y de lento acondicionamiento:
un breve fraseo, abierto y en desarrollo, de palabras talismán, elegidas como guía y refugio,
para deslizarme en las pequeñas verdades que se abren y que, impalpables, me devuelven preguntas en las que zambullirme,
para domesticar la aridez de los límites y de las situaciones desafiantes,
para aprender a desaprender,
para acompañarme y acompañar.
1. (ser) Frontera. Aquí, (ser) Frontera se entrelaza con complejidades y condiciones de opresión estratificadas que, como círculos concéntricos, se evocan y superponen, creando un panorama caleidoscópico impactado por esa lógica despiadada que busca deshacerse de quienes no se consideran necesarios para la acumulación de capital. Aquí, (ser) Frontera significa poder unir los puntos, privilegiar las conexiones, reconocer la matriz común de la violencia de género y sistémica.
2. Cuerpo-territorio en las zonas de sacrificio. Aquí, los cuerpos son territorios y los territorios son cuerpos vivos. Específicamente, hay cuerpos que cuentan —biológicamente asignados como hombres o masculinizados, blancos, occidentales, hábiles, económicamente acomodados— y cuerpos declassados que socialmente no cuentan, asumidos como objeto colonial de consumo y dominio, en su mayoría cuerpos femeninos/feminilizados. Aquí, el efecto de los procesos de colonización emerge feroz, radicalizando aún más la ruptura entre el mundo natural ancestral y el mundo humano, en cuyas grietas, sin embargo, brota la análoga similitud de destino y trato entre el cuerpo femenino/feminilizado y la naturaleza, ambas explotadas y violadas. Sin embargo, aquí, en esta zona de sacrificio, aprendo que, contra todo pronóstico, esos cuerpos convertidos en subalternos se levantan y reclaman el cuerpo como el primer territorio a defender y del cual reapropiarse, como manifestación de lo que ocurre en el territorio y el territorio como cuerpo social.
3. Una geografía de la Cura: sanación y acompañamiento. Aquí, en la circunferencia protegida y segura de la casa refugio en la que presto servicio, se vuelve cada vez más necesario construir tramas de cuidado colectivo. Se trata de una empresa difícil y frágil, que contempla esfuerzos, conflictos y círculos de reconciliación, más allá de cualquier romanticización imaginable. Sin embargo, darse la oportunidad de organizarse en redes de apoyo mutuo, de crear formas de cuidado colectivo, de generar espacios de sanación, significa oponer resistencia a la devastación deshumanizante de la violencia sistémica, invirtiendo el orden de las cosas y construyendo alternativas posibles. Aquí, los espacios de proximidad y refugio nunca son suficientes, a menudo acosados por la retórica de la emergencia y por la escasez de recursos para acoger a todas, para permitir a todas el tiempo legítimo de escucha y descanso, de pacificación del trauma y del recuerdo. Aquí, en estos intersticios de hermandad, se tejen tramas comunitarias, vínculos sanadores entendidos como prácticas anticoloniales y antipatriarcales, donde el cuidado se transforma en un acto político y la política se presenta como una forma de restitución.
4. (ser) Pervivencia1. La etimología española de “pervivencia” implica la acción de sobrevivir a pesar del tiempo y las circunstancias adversas; “pervivir” significa literalmente “permanecer vivo“. Aquí, he encontrado muchas pervivientes, aquellas que, a pesar de experiencias traumáticas, logran imaginar la posibilidad de un renacimiento, abrazando la re-existencia como horizonte de liberación. Aquí, la pervivencia se sitúa en un espacio ambiguo, un límite lábil entre realidad y magia, donde la esperanza se convierte en un elemento capaz de salvarnos, transformando el dolor en un poder creativo y transformador.
1Término conocido gracias a un libro que me ha acompañado en estos primeros meses de servicio, “Restar Vivos” de Valentina Barile.