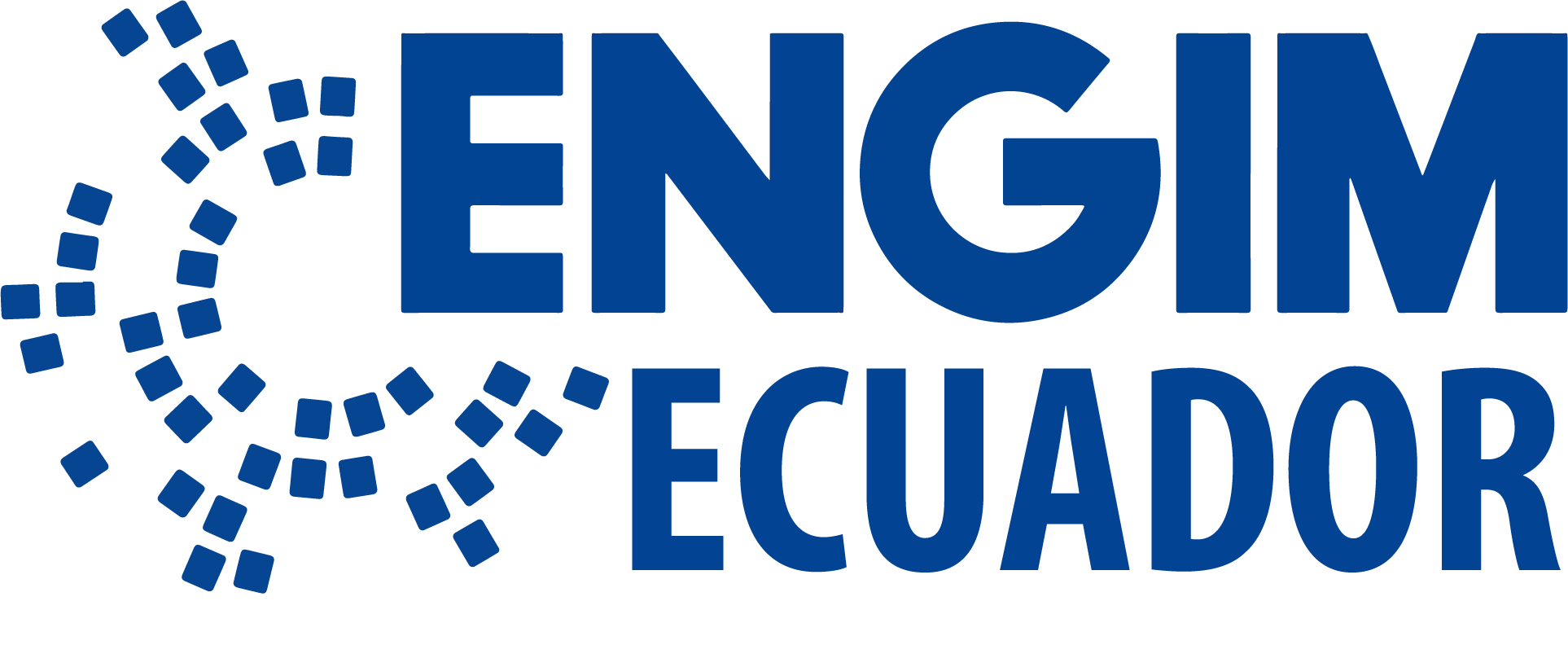di Salvatore Pampinella. Después de los primeros meses de aclimatación y asombro y habiendo llegado a la mitad de este camino, me estoy dando cuenta de que algunas cosas, totalmente ajenas a mi vida antes del Servicio Civil, empiezan a ser parte de mi vida diaria, sin poder entender cuando se ha producido el paso entre el asombro y la costumbre.
Empezando por trabajar en comunidades rurales indígenas, donde los beneficiarios ya no te tratan con desapego como un extraño que ha llegado a su pequeño pueblo desde un mundo totalmente lejano. Después de meses de trabajar en estrecho contacto con su vida cotidiana, comienzan a conocerte, a llamarte por tu nombre, a preguntarte cómo es la vida en Ecuador, si te gusta la comida, si bebes chicha; te cuentan cómo ha cambiado la vida en la comunidad a lo largo de los años, sobre sus decenas de hijos, hijas, hermanos, dónde viven y qué hacen, si estudian, trabajan, sus familias y también, lamentablemente, quienes no los hay además, muertos en accidentes de trabajo, caídas en una zanja en el camino de regreso de la montaña o por alguna enfermedad posiblemente curable, que simplemente identifican como víctimas de brujería.
Porque sí, también pasa esto, que un día cuando vas a trabajar te enteras de un chico de tu edad que lleva días vomitando y orinando sangre, pero cuando le propones a la familia acompañarlo al hospital te dicen que no es posible porque es víctima de una maldición y por lo tanto curable solo por un chamán.
En ese momento, encontrándote en esa situación, no sabes qué hacer, porque la cultura amazónica también se compone de eso, de rituales y medicinas ancestrales, de chamanes y maldiciones de las que solo podemos adivinar el significado más superficial e ignorar las raíces más profundas. Todo esto es parte de su visión del mundo que ciertamente no puede pretender comprender y cambiar completamente. Y luego te detienes a observar, impotente, tratando de llevar la ayuda que puedas sin ir directo a su vida y sus tradiciones, sabiendo muy bien que los procesos de cambio social no son más que una larga cadena ensamblada con eslabones de pequeños gestos cotidianos.
Pero también hay muchos momentos de alegría, como cuando al llegar a la comunidad de Huamaurco, los pequeños José, Carlos, Fátima, Brisa y Jonathan, al vernos, comienzan a saludarnos y sonriendo nos dicen “Salvador, Flaviola, Andrés”, porque así se llaman, Flavia y Andrea, mis dos compañeras de proyecto de Gubbio.
¿Quiénes son los eugubinos? ¡Los habitantes de Gubbio! Quién iba a pensar que me encontraría trabajando en una comunidad de unos treinta casas en la Amazonía ecuatoriana con dos de Gubbio, que hasta antes de partir yo ni sabía dónde estaba Gubbio.
Así que ahora mi idioma también está cambiando y me encuentro hablando con ellos en un idioma sin sentido compuesto por una mezcla de italiano, español, siciliano y eugubino, que desde fuera parecería incomprensible, pero que es tan funcional entre nosotros.

La forma de vestir cambia y las botas se convierten en la extensión natural de los pies, además de fieles compañeras en las largas caminatas por los terrenos lodosos de la selva amazónica.
Los viajes en el cajón trasero de la camioneta se han convertido casi en la vida cotidiana, ya sea en la calidez del crepúsculo, volviendo de una excursión, observando las primeras estrellas que se levantan, o en los caminos accidentados, bajo la lluvia torrencial, abrazando las tuberías de agua para evitar que se caigan.
En ese cofre donde, en el camino para llegar a las comunidades, se suben los niños que regresan de la escuela y las mujeres y los hombres que regresan de la chakra, con la canasta llena de plátanos colgada en la frente y el machete en la mano.
Y así poco a poco el carro se va llenando de mujeres embarazadas, niños, hombres, perros, palas, machetes, baldes llenos de chicha, barro, sudor y muchas caras cansadas pero sonrientes.


Sin embargo, aunque se haya acostumbrado a ciertas situaciones, hay cosas que no dejan de asombrarnos, como la infinidad de insectos, arañas, plantas y frutos que se encuentran en la Amazonía. Caminar en las comunidades en medio del lodo es siempre una carrera de obstáculos, con todos los mingueros mirándote riendo detrás de ti cuando dudas entre una rama que te obstruye el paso y el suelo que resbala bajo tus pies. En un momento acabas en el lodazal hasta la dársena, con las botas llenas de agua y barro y todo el mundo riéndose detrás de ti, pero enseguida dispuesto a echarte una mano para sacarte.
Porque en las comunidades el título de ingeniero pierde su valor cuando se trata de encontrar soluciones a imprevistos que parecen insalvables, como cortar troncos, mover rocas y cavar zanjas pero que ellos, con herramientas improvisadas y mucha practicidad, son capaces de solucionar en unos minutos.


Tena también comienza a aparecer en un aspecto diferente. Este pueblo de 30.000 habitantes, así como el centro habitado más grande en un area de 100 kilómetros, que al principio temí que me encajara bien, ahora aparece bajo una luz diferente. Porque te da la oportunidad de recorrerlo a pie o en bicicleta, incluso de noche, sin preocupaciones especiales, porque esos cuatro lugares habituales ahora son un refugio seguro donde sabes que encontrarás a alguien que conoces con quien puedes tener una charla
La música también adquiere un aspecto diferente. A estas alturas ya sé que en el carro, en los buses, en los comercios, en la sala de espera de un centro médico por otro problema estomacal o irritación de la piel, empezarán las notas de una cumbia, un merengue o una bachata.
Y ese ritmo cadencioso y monótono del reggaetón, del que escapé con todas mis fuerzas en Italia, aparece aquí bajo otro prisma, porque es parte de la cultura nacional-popular y todo el mundo lo escucha y lo baila y está bien, porque al fin y al cabo así es la vida en Tena, para bien o para mal. Y me di cuenta de que no tiene sentido buscar vida en la calle, cines, conciertos de rock, mercadillos dominicales donde tamizar vinilos y camisetas caprichosas. Porque aquí simplemente la vida fluye a otro ritmo y luego está bien bailar reggaetón junto al río en manga corta en pleno enero, dejando de lado las mascarillas, el distanciamiento social y los boletines de pseudo guerras virológicas y las reales al son de bombas y misiles.


Yya me acostumbré al clima y morfología del Ecuador, que en el espacio de tres horas se pasa de las mangas cortas y bermudas de las temperaturas perpetuamente veraniegas de la Amazonía, a caminar a 4000 metros en el páramo andino con un bufanda y dos capas de suéteres de alpaca.
Y está bien no saber en qué temporada estás, porque todos dicen una cosa diferente y no entiendes nada. ¿Estamos en verano o en invierno? ¿Cuántas estaciones del año hay? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuándo empieza uno y termina el otro? ¿Cual es la diferencia? Pero al final, ¿qué cambia realmente? ¿Qué importa categorizar el tiempo y cuantificar la temperatura? Tanto aquí se suda y llueve, siempre, y la humedad y el moho se pegan a todo.
Así que decidí hacer una pausa en mi idea de la vida europea, el deseo de la buena comida italiana y también ese deseo de “rugido del mar” que llevo dentro de mí como siciliano, porque por el momento es dignamente reemplazado por el rugido de una impetuosa tormenta ecuatorial y el dulce murmullo de un río que fluye sumergido en la selva amazónica.