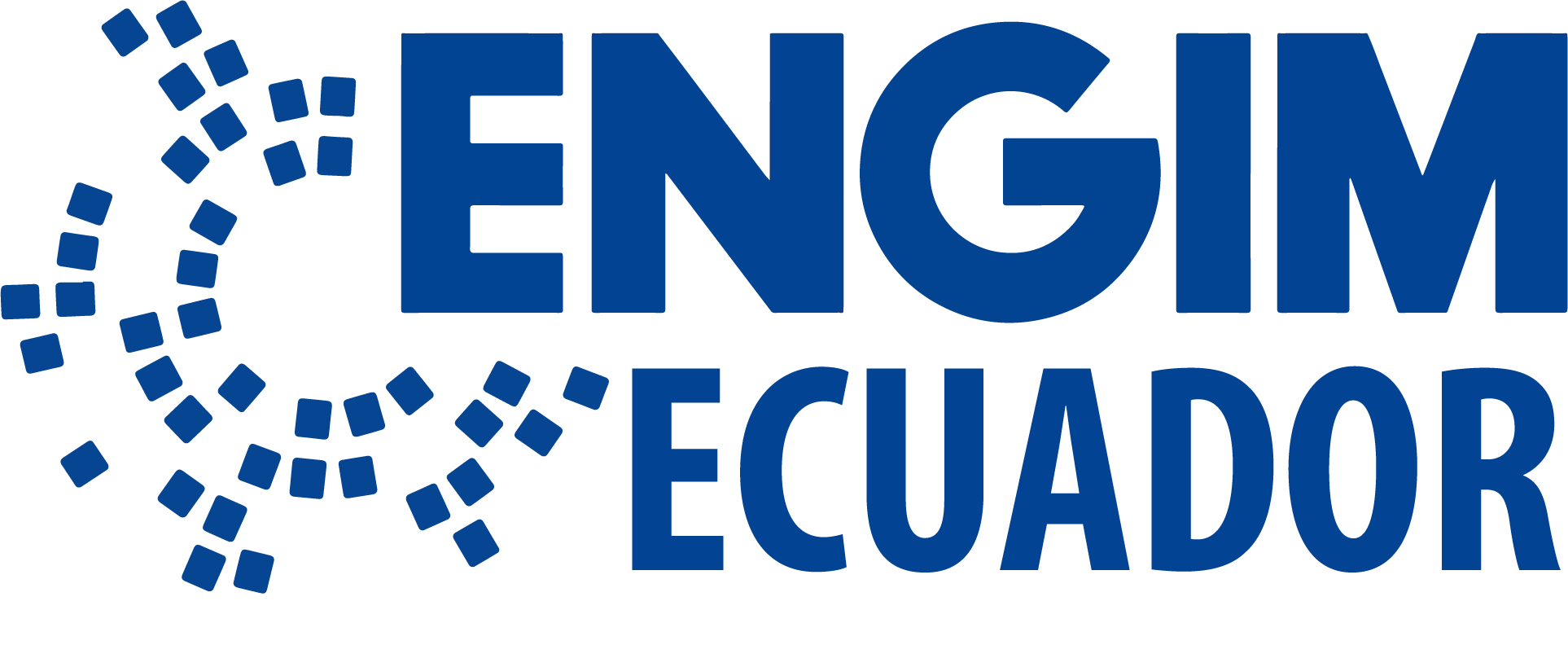de Matteo Carrozza – La semana pasada, un niño se disculpó por llegar tarde y explicó que su hermano había sido apuñalado poco antes. Se sentó y con indiferencia nos pide una ayuda con los deberes. Hace un par de semanas, una niña mortificada se disculpó por no haber llevado sus utiles escolares porque la mañana anterior, al regresar de la escuela, un jóven la detuvo a ella y a su abuela, robándole todo, incluida su mochila. Una madre me entregó a su hijo pidiéndome que fuera su figura paterna. Vivo en Quito desde hace menos de dos meses.
Si la situación socioeconómica de los barrios ya era dificil, el coronavirus le ha dado el golpe de gracia. El Quito pospandemia no tiene dificultad en mostrar sus heridas: el hambre y el analfabetismo son rasgos fijos de las interacciones sociales con la gente del barrio, el virus un demonio que aún aterroriza y traumatiza.

Y sin embargo, entre las casas coloridas y destartaladas, entre los perros callejeros y sus compañeros de cuarto de la calle “borrachitos”, entre el amarillo de los numerosos taxis, entre el smog gris, entre las tienditas de frutas de las mujeres indígenas, entre la música latinoamericana esparcida desde las cajas de los pequeños comercios, subiendo poco a poco por el barrio, está el CEIPAR.

Las hermanitas del centro son tan respetadas por la comunidad del barrio que muchas veces es difícil asumir la responsabilidad de ser llamados “tio” por la gente, estando asociado con ellos. El respeto, tan sincero, ciertamente no es casual ni forzado. En efecto, el trabajo que realizan las mujeres de CEIPAR es inmenso. Imagínate una cola formada por más de doscientas personas, adolescentes, adultos, ancianos, niñas y niños, que reciben cada mañana una generosa comida gratis, a veces incluso dos o para toda una familia; imagina aulas llenas de niños y niñas, mañana y tarde, empeñados en estudiar o pasar un tiempo lejos de la carretera, antes de recibir también ellos una comida abundante y fresca; piensa en un grupo de mujeres que entregan personalmente su vida recorriendo las chabolas de los más pobres tratando de ayudarlos en lo posible: intenta, y en cualquier caso no podrás percibir la energía y la grandeza de estas mujeres, ni este su cariño sincero e incondicional.
Camino todas las mañanas entre las casas de colores y los “hola tío” de Yaguachi, tratando de ser tan fuerte como la gente que vive y lucha en este barrio, preguntándome a veces qué razón hay para empeñarse en dar a quien sólo sabe pedir, sin saber devolver. Todavía no puedo encontrar una respuesta definitiva. Me gusta pensar que la razón se esconde en esa gente que vive las casas de colores, las combate, pero las ama, que se burlan de nuestro acento gringo pero que nos muestran con orgullo las calles en las que viven, sus juegos tradicionales, su comida típica; en los niños que se enojan porque están aburridos de estudiar, pero que no quieren salir de CEIPAR porque tienen miedo o están hartos; en sus abrazos proxenetas, pero con un fondo de gratitud.
Mientras reflexiono sobre otra posible respuesta, quizás menos retórica, sigo intentando enseñar a leer a estos niños que poco a poco me enseñan a enamorarme de estas misteriosas casas de colores.