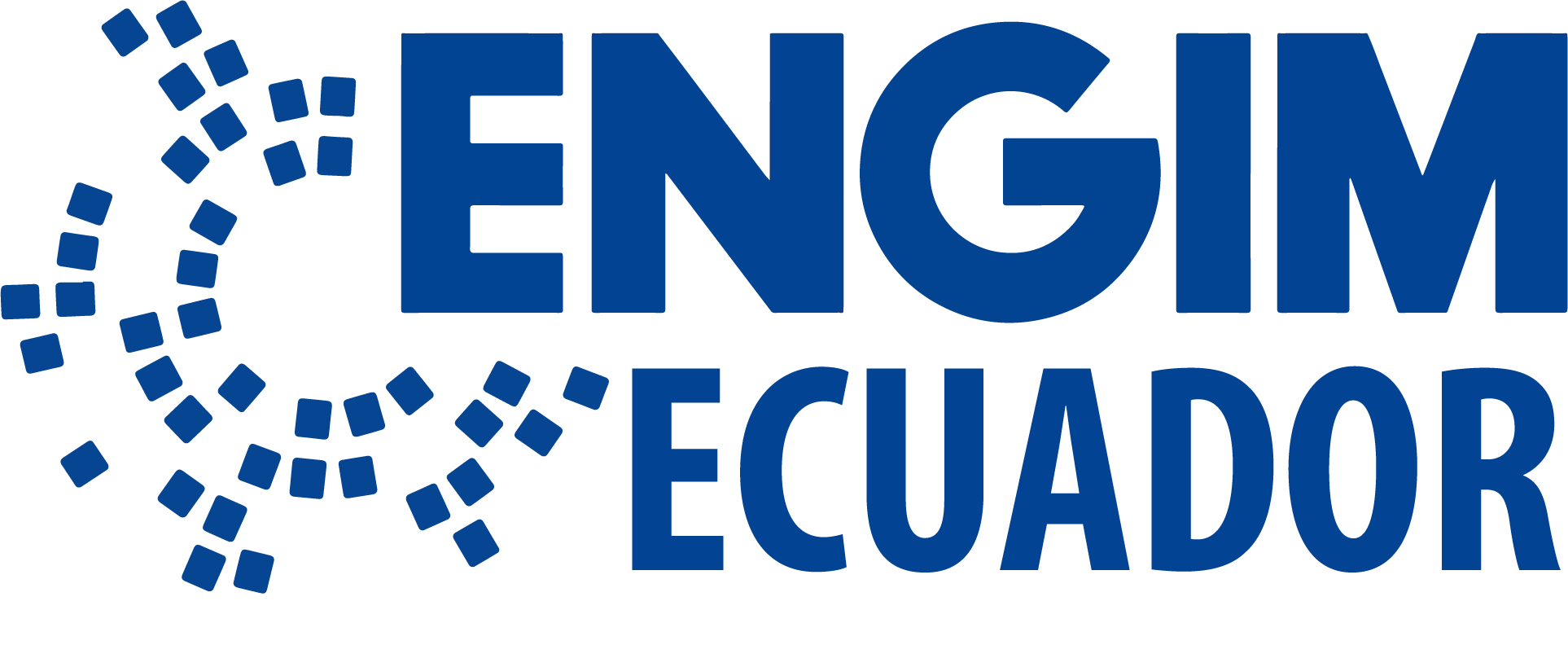de Beatrice Forese – Desde que llegué a Ecuador, la percepción del tiempo es lo que más me parece diferente, como si, del otro lado del mundo, hasta los segundos tuvieran otra forma de correr. Ecuador fue mi primer viaje intercontinental, lejos de casa y con una forma de vida tan diferente pero con mucho por descubrir. No es solo una cuestión de zona horaria, aunque 7 horas de diferencia con Italia son muchas, teniendo en cuenta que los buenos días casi se pueden confundir con las buenas noches.
La gente aquí dice palabras como ratito o ahorita que indican un lapso de tiempo indefinido entre “pronto” y “a fin de mes”. Por casualidad di un “paseo rápido” de 3 horas, uno de los cuales fue cuesta arriba con una escalada en roca.
Cuando la percepción del tiempo es tan diferente reevalúas muchas cosas, piensas en lo que fue para ti, en el pasado, y reevalúas lo que será, el tiempo futuro. Los días transcurren de manera diferente: comienzan al amanecer y terminan al atardecer. Me redescubrí como madrugadora, me acuesto temprano y me levanto a las 6, aunque el sol ya esté alto; mi padre estaría muy orgulloso de este logro, así de “adulto”…
Cada día está tan lleno de emociones, cosas nuevas y diferentes, estímulos y descubrimientos que un día puede durar una semana y una semana un segundo. Llevo aquí casi un mes, parece casi imposible, a veces me parece que llevo por lo menos 6 meses aquí, otras que llegué ayer. A veces me siento como una del lugar pero luego la realidad que me rodea me recuerda que unos segundos no son suficientes para entender todas esas cosas extrañas que me pasan.
En el otro lado del mundo, a veces, se siente como la misma vida que antes, a veces como estar en otro planeta. Hay cosas a las que me acostumbré rápido: la fruta exótica rica y barata para desayunar, subir y bajar de los buses en marcha, levantarme temprano cada mañana para llegar al CEIPAR y todos los niños esperándome para hacer sus deberes y redescubrir esa alegría de la infancia que probablemente no encuentran en sus hogares, lo que los convierte ya en pequeños adultos. Por otras cosas me cuesta más: no se tira papel al váter sino a la papelera, no se saca el teléfono del bolsillo en lugares concurridos porque puede ser peligroso, vestirse en capas (todavía no acierto en cuanto a la ropa, con este clima un poco loco que no te permite hacer pronósticos y siempre me resfría).
Pero una cosa me está haciendo luchar para acelerar el ritmo: la seguridad. Quito es una ciudad complicada y peligrosa donde una persona, en especial una mujer, no puede darse el lujo de andar sola. De sus infinitas maravillas y extrañezas, esta es la parte que más me asusta. No sé si alguna vez podré acostumbrarme a esta falta de independencia y autonomía que, en cambio, he tratado de ganar durante tantos años. Nos movemos siempre en grupo, lo que, en un equipo de 7, te hace entrenar de por vida en el sutil arte del compromiso.
El tiempo también se mide por la rutina diaria: mi trabajo es en un barrio del sur, cerca de uno de los distritos más peligrosos de Quito, la atención siempre debe ser máxima, sobre todo en el bus y cuando ando a pie. El centro educativo en el que hago mi voluntariado está dirigido por monjas, una en particular, Sor Serafina, una mujer de 72 años con un espíritu de lucha nunca antes visto, columna vertebral de la gestión y organización de CEIPAR. Los principales beneficiarios son los niños y adolescentes, quienes en su mayoría provienen de situaciones familiares de mucha penuria y violencia, suelen tener la ropa sucia y un olor muy acre. Un target diferente de personas a las que el centro ayuda está representado por los pobres, los borrachitos como amablemente se les llama. Indigentes que viven en la calle, algunos drogadictos, y que probablemente roban y recogen lo que les ofrece la calle para ganarse la vida. El centro da el desayuno a estas personas todas las mañanas, de 7.30 a 10.00, de lunes a jueves, comprometidos a tranquilizar a los vecinos, con la presencia vigilante de algunos policías. A veces aparecen muchachos muy jóvenes, de menos de veinte años, vestidos con harapos totalmente inadecuados para el clima acre de las noches quiteñas. Hay tanto mujeres como hombres, algunos llevan comida para toda la familia. También aparecen viejitos, los abuelitos, que te sonríen con esa sonrisa desdentada que te llena el corazón, porque al fin y al cabo realmente estás dando una ayuda concreta. Pero mientras llenas esos recipientes sucios con arroz, en el fondo piensas que esas mismas personas a las que estás ayudando pueden ser las mismas que te esperan a la vuelta de la esquina desde el centro para robarte, porque, al final, tanto como tú puedes ayudarlos y tratar de integrarte, siempre serás un gringo, un extranjero, un europeo, un hombre rico.
El tiempo al otro lado del mundo es algo extraño, pasa más lento y fluye más rápido. Espera a que te adaptes, que aprendes la cultura y las tradiciones, pero te recuerda cada día que tu servicio civil tiene un final, que serás útil pero hasta cierto punto, que la fruta que comes cada mañana tarde o temprano la vas a extrañar, y que no importa cuánto te esfuerces por ayudar, intentar cambiar las cosas, siempre serás un huésped en una tierra extranjera.